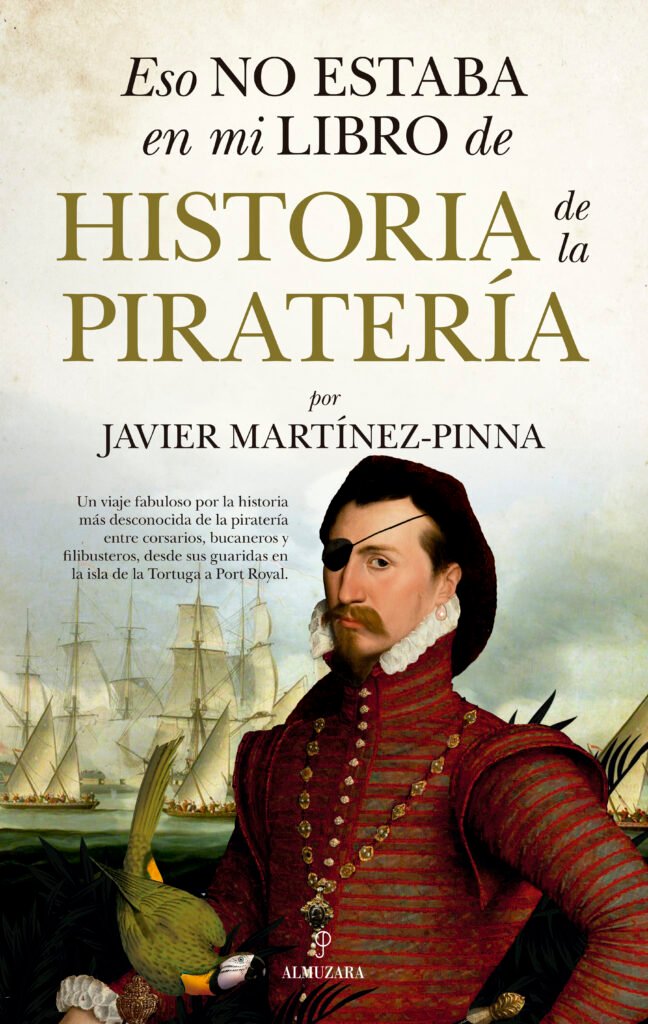Durante la Edad Media el Mediterráneo fue un mar que separaba dos mundos antagónicos. La cuenca sur estaba controlada por el Islam, mientras que por el norte se extendían diversos reinos cristianos, herederos del imperio romano y de los pueblos bárbaros. En zonas orientales, el imperio bizantino sufrió, durante estos siglos, una lenta agonía hasta terminar desapareciendo como consecuencia del irrefrenable avance musulmán. Por el contrario, en la costa occidental, fueron los reinos cristianos españoles, sobre todo Castilla y, en menor medida, Aragón, los que avanzaron sin cesar hasta completar la reconquista peninsular en enero de 1492, ya en tiempos de los Reyes Católicos. El mar no solo fue un escenario de guerra ya que también favoreció el desarrollo de una economía basada en el intercambio de mercancías. Este incipiente comercio terminó llamando la atención de los enemigos de lo ajeno, hasta tal punto que, tras la instauración del imperio turco y la consolidación de los reinos cristianos en la península Ibérica, asistiremos a uno de los momentos de mayor actividad pirática de nuestro pasado. Así, el Mediterráneo se terminó convirtiendo en un gigantesco campo de batalla donde se enfrentaron sanguinarios piratas establecidos en las costas norteafricanas y los nuevos monarcas españoles, empeñados en terminar, por la vía rápida, con estas huestes marítimas que provocaron todo tipo de desgracias entre las gentes de las débiles y desprotegidas aldeas situadas cerca de las costas más meridionales del continente europeo.
por Javier Martínez-Pinna, autor de Eso no estaba en mi libro de historia de la piratería (Editorial Almuzara)
A principios del siglo XVI, Aruch Barbarroja destacó por ser uno de los piratas más sanguinarios del norte de África. Tras su muerte, su hermano Jeremin asumió el mando de estas huestes de “aventureros del mar” que en las próximas décadas llevaron la muerte y la destrucción al Mediterráneo.
Por aquel entonces, los españoles ya no disimulaban su interés por terminar con la saga de los Barbarroja, por eso mandaron un nuevo ejército al mano de don Hugo de Moncada con la orden de conquistar la ciudad de Argel. Ante la amenaza cristiana, Jeremin marchó de forma precipitada hacia Estambul para ponerse bajo la protección del sultán Selim I. Consciente de la importancia de mantener el control en esta estratégica plaza, el sultán envió dos mil jenízaros en apoyo de su protegido Jeremin. Mientras todo esto ocurría, una desgracia cayó sobre los españoles cuando una furiosa tormenta mandó a pique 23 de los galeones que Hugo de Moncada tenía frente a Argel, dejándole indefenso ante el ataque de las huestes del corsario que, esta vez sí, logró la victoria y un importante botín compuesto por todo tipo de materiales y piezas de artillería, además de cautivos para venderlos en los mercados de esclavos.
A Selim I le sucedió Solimán el Magnífico quien, nada más alcanzar el codiciado trono del imperio otomano, lanzó una ofensiva total contras las posesiones cristianas en el Mediterráneo. Jeremin, su vasallo y aliado, consolidó su dominio sobre el norte de África y aprovechó la situación para iniciar terribles depredaciones protagonizadas por sus lugartenientes Dragut y Cachidiablo sobre el litoral español y las costas de Liguria. La ciudad de Argel, reducto hispano, tampoco se libró de la presión por parte de los corsarios ya que sufrió un vigoroso ataque por parte de Jeremin. Frente a todo pronóstico el peñón de Argel resistió mucho más de lo que en un principio se esperaba. La guarnición española, comandada por Martín de Vargas, logró repeler las acometidas musulmanas, pero al final nada pudo hacer frente a la enorme superioridad numérica del ejército africano. El valeroso capitán Martín de Vargas fue hecho prisionero y sometido a un trato vejatorio, antes de ser llamado ante la presencia de Jeremin para recriminarle su heroica resistencia. Frente a todos sus súbitos, el sádico pirata mandó descuartizar al español y, no contento con ello, ordenó que le quemasen cuando aún la sangre corría por sus venas.
El grado de implicación de la monarquía española a la hora de luchar contra la piratería dependió de la situación política internacional y, por lo tanto, de la cantidad de recursos humanos y materiales que podían invertir para luchar contra esta lacra. La firma de la Paz de Cambrai con Francia en 1529, muy favorable para España, permitió centrar la atención en el Mediterráneo. Tras cerrar un acuerdo con los genoveses, Carlos I pudo contar con la ayuda de Andrea Doria y su poderosa flota con la que se logró derrotar a las naves de Barbarroja en aguas de Cherchell. Tras la victoria, Andrea Doria puso sus barcos en dirección al Peloponeso para seguir golpeando a los turcos. La situación se antojaba complicada, por lo que el sultán hizo llamar a su fiel Jeremin (ahora pachá o almirante) y le ordenó que redoblase sus ataques sobre el Mediterráneo occidental, esta vez contando con la ayuda del rey francés, descontento por lo acordado en Cambrai, por lo que optó por arrojarse a los brazos del turco y, de esta forma, tratar de debilitar al imperio español. Con varios centenares de barcos Jeremin se dedicó a asolar a partir del 1534 las costas del Egeo y del mar Tirreno. Después de saquear poblados y esclavizar a sus habitantes puso rumbo al sur con la intención de atacar Túnez, gobernada por Muley Hassan, tributario de Carlos I quien, de forma inmediata, respondió organizando una flota de cuatrocientas naves y treinta mil soldados con los que logró conquistar el puerto de la Goleta, como paso previo a la toma de Túnez, obligando a Jeremin a escapar precipitadamente hasta Bona. La venganza del pirata no se hizo esperar.
Cuenta Baltasar Porcel en Mediterráneo, libro donde el autor propone un viaje muy personal a través de la geografía, la historia y la cultura de la civilización mediterránea, que Barbarroja reunió una flota compuesta por 31 naves y unos 2.500 infantes, a cuyo frente puso a hombres de su total confianza como su hijo Hassan y Sinán el Judío. Frenético por la derrota, eligió Mallorca como meta de su venganza, aunque un curioso episodio permitió a la ciudad, al menos en esta ocasión, escapar de la catástrofe. Cuando los mallorquines divisaron, lejos, en el horizonte, las velas de la flota pirata creyeron que formaban parte de la victoriosa flota de Carlos por lo que encendieron centenares de hogueras para dar la bienvenida a su rey y emperador. Cuando Barbarroja vio las luces cayó presa del pánico al considerar que la isla estaba protegida por un poderoso ejército. Por este motivo, Jeremin cambió de idea y se dirigió a Menorca, pero antes de entrar en el puerto de Mahón decidió izar en sus barcos la bandera de Carlos I. Cuando los menorquines se percataron de la artimaña ya era demasiado tarde para ellos, por lo que buscaron cobijo en el interior de la ciudad y quedaron al abrigo de sus poderosas murallas. La resistencia fue tenaz, aunque los violentos soldados al servicio del turco nunca aflojaron el cerco. Una mañana, un grito de esperanza se oyó en el interior de Mahón cuando uno de los vigías logró ver, a la distancia, un pequeño ejército que acudía en defensa de la ciudad. Con gran valentía, un pequeño contingente español, compuesto por 600 hombres, acudió a marchas forzadas cuando toda esperanza parecía haberse desvanecido, con el único deseo de salvar a los indefensos habitantes de Mahón. Pese a su sacrificio, nada se pudo hacer para doblegar al ejército norteafricano que multiplicaba por cuatro el número de efectivos.
Viéndolo todo perdido, los mahoneses, capitaneados por un pequeño comité de prohombres, empezaron a negociar la rendición con los esbirros de Barbarroja. Éste, de forma infame, se comprometió a salvar la ciudad, pero solo si le ofrecían, como botín, cien chicos y cien chicas por lo que los sitiados se vieron obligados a reclutar a sus propios hijos para condenarlos a tan incierto destino. Cuando lo peor parecía haber pasado, Jeremin asombró a los mahoneses al romper lo acordado y ordenar el saqueo de la ciudad y esclavizar a sus habitantes. El saqueo duró toda la noche en esta ciudad que tuvo que soportar una auténtica orgía de terror. Con las manos manchadas de sangre, Barbarroja abandonó Mahón, totalmente devastada, con un gran botín y 800 cautivos.
Después del deshonesto y ruin episodio de Mahón, Jeremin continuó con su vertiginoso ascenso hasta convertirse en una de las figuras más preeminentes del imperio turco. Desde Estambul dirigió nuevas expediciones y operaciones militares contras las poblaciones costeras del Adriático y, después, se enfrentó, nuevamente, con Andrea Doria en la batalla de Prévenza que terminó con la retirada estratégica del almirante genovés. En el momento álgido de su fama logró incluso rechazar el ataque de Carlos I contra Argel, mientras que en 1543 llevó a cabo su última acción de envergadura contra el Mediterráneo, en esta ocasión contando con el apoyo de Francisco I, quien permitió al corsario turco la utilización del puerto de Tolón como principal base de operaciones (sus habitantes sufrieron toda clase de excesos llevados a cabo por los berberiscos bajo la mirada cómplice del monarca galo). La mejora de las relaciones entre España y Francia obligó a Jeremin a regresar a Estambul, donde pasó los últimos años de su vida.
A Jeremin le sucedió una tercera generación de corsarios, entre ellos su hijo Hasan Bajá y Dragut. El primero siguió operando en el Mediterráneo occidental, mientras que Dragut, hijo de campesinos anatólicos que profesaba un odio visceral hacia los cristianos, llevó a cabo operaciones de envergadura como el ataque a Malta de 1565, para el que los berberiscos reunieron unas 150 galeras. Los turcos se encontraron con una férrea y épica resistencia por parte de los Caballeros de Malta, apoyados por una flota dirigida por el español García de Toledo y Osorio, que recibió la orden por parte de Felipe II de navegar a toda vela y socorrer a la isla de Malta, seriamente amenazada. La muerte de Dragut en plena batalla la podemos considerar como una señal que anunció el canto del cisne de la piratería en el Mediterráneo, aunque la situación no mejoró ostensiblemente hasta el 1571, en el que España derrota a la todopoderosa armada turca en la batalla de Lepanto.